Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional captaron el momento en que ocrurrió el accidente que dejó 27 personas heridas.
- 08/01/2023 00:00
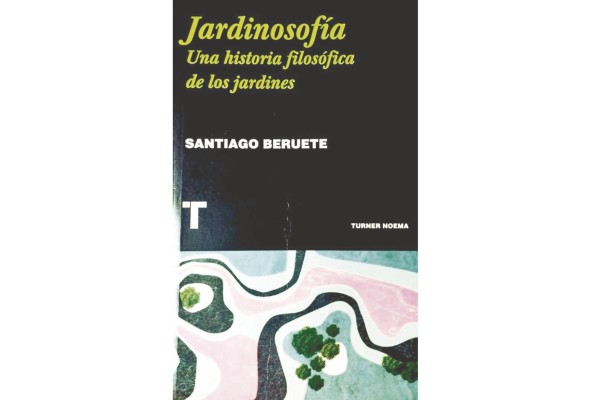
Vivo en una casa cuyas ventanas miran al jardín. Las de la sala, al pequeño espacio lateral que acoge veraneras, mirras, coronas de cristo y helechos. Las del comedor, a la terraza en la que predominan cactus, suculentas, sábilas y begonias. Las ventanas de los dormitorios se abren a mi claustro: un espacio diminuto, amurallado por el “progreso” vecino de paredes inacabables y verjas intimidantes, en el que creció un árbol de mango hasta que ya no tuvo espacio, y en el que ahora crece una guanábana y viven varias guineas, orquídeas, sansevieras, heliotropos, ajíes, filodendros, episcias y corazones heridos, entre otras plantas a las que aún no les sé el nombre.
Hace unos años, una tarde cualquiera, entré a una librería. Mientras recorría las estanterías con felicidad de niña y total despreocupación, de pronto apareció ante mí un libro cuyo título decía: Jardinosofía. Una historia filosófica de los jardines. El corazón me dio un brinco. ¿Acaso era posible que un libro reuniera dos de mis más recientes pasiones? ¿Un libro sobre filosofía y jardinería? ¿Qué relación tenían una cosa con la otra? Lo compré, claro. Llegué a casa y empecé a leerlo. Y ya no pude detenerme.
Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, es un libro de filosofía y sobre la jardinería. Un texto de historia de las ideas. De las ideas en torno al jardín. “El jardín ha sido escasamente estudiado por la filosofía y eso a pesar de que (...) las primeras escuelas filosóficas se desarrollaron en ellos”, explica su autor, el español Santiago Beruete, en un texto preliminar al que llamó “Preparando el terreno”. La idea la explica unas líneas más abajo: “Los jardines han plasmado de forma privilegiada la relación del hombre con la naturaleza y han sabido traducir en un lenguaje plástico y sensorial la metafísica vigente en cada momento histórico”.
Dicho de otra forma, los jardines han sido, en cada etapa histórica, una manifestación de la estética y de la ética vigente. “Los jardines expresan mejor que otras manifestaciones culturales las inquietudes filosóficas de cada época”, añade el autor, pero también han representado “un importante símbolo del poder político (...) y del estatus social de sus propietarios, así como del dominio y la violencia que el hombre ejerce sobre la naturaleza”.
Jardinosofía también busca responder otra pregunta: ¿Por qué el ser humano ha tenido la necesidad de cultivar jardines? Porque los seres humanos somos entes políticos, y la política es antes que nada la búsqueda del bien común y del buen vivir (que no es lo mismo que vivir bien).
Una vez entendido el planteamiento de Beruete, la lectura se convierte en un paseo histórico y filosófico riquísimo, que provoca no solamente sorpresa al descubrir datos y relaciones, sino felicidad al constatar que sí, que aquello que nos mueve a conversar con las plantas, a idear formas y contrastes, a sentir alegría ante lo verde, es una relación añeja con orígenes metafísicos (la divinidad), que ha evolucionado —o involucionado, según se mire— con el paso de los siglos.
Aquí cabe mencionar que Jardinosofía es un libro que estudia la relación del ser humano con los espacios verdes y los jardines desde el punto de vista europeo y occidental. Hecha la advertencia, el libro empieza con los jardines de la Antigüedad Clásica y del Medioevo, para luego mostrarnos cómo cambió durante el Renacimiento y la Revolución Industrial, para desembocar en los espacios verdes del siglo XX y XXI. ¿Qué diferencia una época de la otra?
A grandes rasgos, en la Antigüedad Clásica los jardines eran manifestación de la divinidad, y en ese sentido eran intocables: no había necesidad de modificarlos porque eran perfectos tal cual. “Los jardines no adquirieron entre los griegos la importancia de un arte verdadero y completo, sobre todo si los comparamos con los romanos. Esto se explica en parte por su cultura democrática, que daba más importancia a los espacios públicos que a las residencias privadas, y en parte por su preferencia por una estética naturalista”. Fueron esos los tiempos de las escuelas filosóficas clásicas, ¡todas desarrolladas en un jardín!: La Academia, de Platón; El Liceo, de Aristóteles; y El Jardín de Epicuro.
Dato interesante aquí para quienes vimos la serie Merlí: El Liceo de Aristóteles se conoció popularmente como El Peripato (de peripatos, paseo), y de allí que a sus discípulos se les llamó peripatéticos, porque filosofaban caminando. El Liceo pasó luego a manos de Teofrasto, gran botánico y naturalista, que decidió crear allí ¡el primer jardín botánico del que se tiene noticia!
Todo esto lo va contando Beruete como una gran anécdota —como esas historias bien contadas de las que hablaba Gabriel García Márquez—, y de esta forma la historia pasa ante nuestros ojos desde los tiempos medievales y sus jardines enclaustrados en monasterios y conventos (porque entonces se imponía la vida ascética, religiosa, interior); la llegada de la razón moderna y con ello el deseo de dominar la naturaleza (y el surgimiento de los jardines geométricos como el de Versalles); el abandono del campo y la creación de las ciudades (insalubres, hacinadas), que provocaron la creación del jardín paisajista inglés y de los parques públicos; hasta desembocar en la utopía del siglo XX y XXI en el que, con millones de personas (mal) viviendo en mega metrópolis, surgen actos de resistencia política como… la creación de huertos urbanos y comunitarios.
De la lectura se desprende que crear un jardín no es una actividad puramente ociosa. Es una necesidad humana (al fin y al cabo, somos parte de la naturaleza), y Beruete plantea aquí que incluso desarrolla virtudes (el cuidado y la paciencia) que sirven como antídoto al afán consumista. “Contrariamente a la cultura del dinero presidida por la velocidad y la idea tóxica de que el tiempo es oro, la jardinería promueve la paciencia, es decir, enseña a soportar la espera (...). Hay que sembrar para cosechar; germinar, para florecer; esperar, para retoñar”.
Entender la íntima relación que existe entre las ideas y las formas de los jardines se convierte, entonces, en un descubrimiento del Ser. En una explicación filosófica de por qué, mientras escribo esta nota, el jardín que se asoma por una de las ventanas de mi casa me ayuda a encontrar las palabras y el ritmo. El ritmo de lo humano, alejado de “la aceleración tecnológica, la tiranía de la productividad y la competencia mercantilista”.
Profesor de Filosofía, Psicología y Sociología en la isla de Ibiza. Es además antropólogo social y cultural. Desde 2006 empezó a estudiar las conexiones entre la teoría de la utopía y los estilos de jardines. Es autor de varios libros de poesía y relatos, de las novelas Líneas negras sobre fondos blancos y Para no morir, y de los ensayos Libro del ajedrez amoroso y Verdolatría (2018). Su más reciente publicación es Un trozo de tierra (2002), un libro que contiene 22 relatos que invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la naturaleza, continuando así la línea discursiva de Jardinosofía y Verdolatría.
Jardinosofía (533 pp) fue publicado en 2016 por la Editorial Turner.
Panamá solía ser reconocida como “Panamá la Verde”, y esto no era por casualidad: su abundante naturaleza permeaba la ciudad en crecimiento, fuera del intramuro. Recuerdo vivamente el Bella Vista de los años 1980, en el que se confundían los frondosos árboles dentro de las propiedades con los de las veredas sombreadas por caobos y otras especies de copa frondosa. También estaba Bethania con su Camino Real sembrado de guayacanes -que aún hoy florecen-, y San Francisco, donde todas las casas tenían antejardines llenos de vegetación. Pero en la medida que la ciudad se ha ido verticalizando y diversificando el suelo residencial por comercial, el valor del verde se ha perdido porque se piensa que solo tiene valor el metro de construcción.
Otra cosa a destacar es que, con la presencia norteamericana en el Istmo y el desarrollo de la Ciudad Jardín en la entonces Zona del Canal, el modelo de jardín panameño fue emulando el tipo californiano: grandes extensiones de grama verde, plantas ornamentales de borde, la palmera costeña como parte del arbolado urbano (para reafirmar que somos tropicales) y gran cantidad de especies exóticas por las olas de moda, desde el ficus al hoy muy perseguido pino hindú.
El desafío hoy es dejar entrar a la naturaleza en nuestros espacios construídos, no solo para mejorar el paisaje, sino para mejorar la calidad del ambiente, sus posibilidades de aprovechamiento y como mejor aliado para la mitigación climática.
Directora ejecutiva
Fundación Panamá Sostenible
Todo espacio transformado artificialmente para las diversas maneras de habitarlo y utilizarlo, ha de pensar, primero, en los ciudadanos. Un ciudadano lo es, en la medida en que sea capaz de ejercer sus derechos con dignidad, de ocupar los espacios temporal o permanentemente, según sea el caso, en una plena relación de seguridad, salubridad y bienestar.
Está claro que la ciudad de Panamá carece de los espacios gratuitos y verdes que hacen posible la interacción con la naturaleza y el arte (fuentes, esculturas, p.e.). Sin embargo, no basta con reservar espacios para el esparcimiento: se requiere una concepción estética y, sobre todo, mantenimiento, para su pleno goce.
La apropiación deshumanizada -y deshumanizante- de los espacios en la ciudad. Un crecimiento descontrolado del concreto y el vidrio, sin tener en cuenta la habitabilidad, ni el disfrute de la ciudad, justamente a causa de las consecuencias: embotellamientos, contaminación, marginalidad, abandono y destrucción de los espacios verdes.
Es preciso emular los proyectos de recuperación de espacios públicos emprendidos en otras ciudades desde el siglo pasado. Jardines, zonas peatonales, naturaleza, espacios para el reciclaje y el arte son parte de una concepción de ciudad más humana, aquella que merecen sus habitantes.
Especialista en Estética, Bioética y Derechos Humanos











